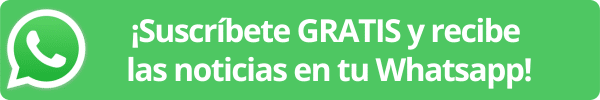Cada 30 de agosto, Naciones Unidas invita a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que busca recordar a quienes fueron arrancados de sus familias y reafirmar el derecho de la sociedad a exigir verdad y justicia.
En Chile, más de mil personas, 1.093 al día de hoy, siguen desaparecidas desde la dictadura cívico-militar. Antofagasta no estuvo ajena a esa tragedia: la represión dejó víctimas cuyos nombres permanecen en la memoria local, como el periodista Carlos Berger Guralnik, la asistente social Elizabeth Cabrera Balarriz y el comerciante Mario Argüelles Toro, todos ejecutados en la zona.
La muerte por desaparición da paso a una ausencia ambigua, donde se presume que la persona murió, pero no se sabe cómo ni dónde está su cuerpo. Este espacio liminal del dolor ha marcado la vida de los familiares, negándoles un lugar para el duelo.
Pero esta conmemoración no se queda solo en el pasado. Tal como han señalado organizaciones de derechos humanos, la desaparición forzada es un crimen que aún existe en el mundo y que incluso en Chile sigue siendo denunciado. El caso de Julia Chuñil, una dirigenta mapuche de 70 años desaparecida en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos, es un doloroso recordatorio de que la vulneración de derechos humanos no ha desaparecido y que la deuda de justicia sigue abierta.
La conmemoración de este día coincide con los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera política de Estado destinada a esclarecer el destino de las víctimas. Sin embargo, para muchas familias, el paso del tiempo no ha significado respuestas, sino la profundización del dolor.
Este 30 de agosto, la memoria se transforma en exigencia: verdad, justicia y garantías de no repetición. La desaparición forzada es un crimen que sigue practicándose en democracia.